El Ogro Mogro
* Por Ricardo Castillo
Cuento infantil.
Mogro creció solo en el bosque, sin conocer a nadie más de su especie. Es alto, aunque ya está encorvado por la edad. Usa el trozo de un tronco como bastón. Tiene un ojo tan grande como su boca, que está ligeramente torcida hacia la izquierda. Su nariz es chata y gorda. Sus manos y sus pies son enormes, y sus uñas están muy largas. Aunque eso le sirve para arrancar la fruta de los árboles, Mogro solo come hierbas y frutas. Un día quiso cazar un conejo, pero su cuerpo era muy pesado para alcanzar al ágil animalito. En la carrera tropezó con una roca y cayó tan fuerte que durante varios días no se acordó de quién era.
Cuando pequeño, se acercó a un río y vio su reflejo en el agua.
Se sorprendió al ver su cara grande y fea, con dientes largos, una verruga y una cicatriz. Se asustó tanto que salió corriendo y se escondió en una cueva. Desde entonces, pensó que era un monstruo y que tenía que asustar a la gente que pasaba por el bosque, para que no se burlaran de él o lo atacaran. Así fue como se convirtió en el ogro Mogro, el terror del bosque. En el poblado cercano sabían de su existencia y en dos ocasiones salieron en batida, armados de horquillas y palos, para intentar darle caza. Pero Mogro, aunque ya estaba mayor, y aunque no podía alcanzar un conejo, seguía siendo más veloz que aquellos hombres. Mogro nunca había hecho daño a ninguno de ellos; ellos lo perseguían porque no lo conocían, y siempre se teme lo que no se conoce.Mogro, por su parte, no era malo, solo estaba confundido y triste. Un día, mientras iba en busca de su fruto favorito, escuchó unos gritos detrás de unos árboles. Se acercó lentamente para ver qué pasaba. Escondido detrás de un follaje, pudo ver a una niña de unos seis o siete años que pedía ayuda.
El poblado no estaba lejos, pero estaba claro que aquella niña se había internado en el bosque para jugar y se había perdido. Mogro se llenó de interrogantes. ¿Qué hacer? Él conocía el camino de regreso porque muchas veces observaba a los pobladores desde lejos, con curiosidad y hasta con agrado, aunque sabía que si lo descubrían lo iban a perseguir e incluso hacerle daño si lo alcanzaban. Pero a veces la soledad le pesaba mucho. ¿Y si se acercaba para ayudarla? Pero si lo hacía, ¿y en ese momento venía su mamá o su papá, y pensaban que estaba tratando de hacerle daño? ¡O de comérsela!
Mientras
tanto, la niña seguía llamando por ayuda. De pronto, Mogro pisó unas ramas que
se rompieron bajo sus pies e hicieron ruido. Su corazón se encogió de susto;
iba a ser descubierto. La niña dejó de gritar y miró con atención hacia el
follaje. Entre la vegetación pudo ver la silueta de Mogro. En realidad, su
tamaño tampoco le permitía pasar desapercibido por completo.
Ya estaba muy cerca. ¿Qué hacer? Cuando faltaban diez o doce pasos para que la niña alcanzara el lugar donde Mogro se escondía, decidió que lo mejor era hacer lo que siempre hacía: asustar. Se puso lo más erguido que pudo, abrió su boca y rugió con fuerza. La niña lo vio y quedó petrificada. El ogro parecía ser alto hasta el cielo. Su ojo era tan grande que sintió que iba a caer dentro de él, y su boca era tan enorme que pensó que la comería de un bocado. El miedo no le permitió correr, solo retroceder unos pasos, pero no los suficientes para escapar de aquella sombra que la cubría por completo. La niña llevó sus manos a la boca, gimió de terror y unas lágrimas rodaron por sus mejillas. Mogro calló de pronto. Estaba confundido. Por un lado, había logrado su cometido: había asustado, ¡y mucho!, a la intrusa. Pero no había conseguido que huyera. Ella seguía de pie, sin poder moverse. Cuando Mogro vio las lágrimas, se sintió tan compungido que, si hubiera sabido cómo, él también hubiera llorado. Avanzó un par de pasos, pero cuando vio que la niña se tapaba el rostro, asustadísima, esperando lo peor, se detuvo en seco y unos segundos después se dejó caer sobre la hierba.
La
niña asomó un ojo entre las manos todavía juntas y cuando vio a Mogro sentado,
mirándola con los ojos enrojecidos, se sorprendió. Sus papás le habían
advertido que no entrara en el bosque porque ahí vivía un ogro malvado que,
según decían, ya se había comido más de cien niños.
—Ma…
lo —repitió Mogro entrecortado.
—¿Me
entiendes? ¿Hablas?
—Ha…
blas —dijo él, otra vez entrecortadamente. —¿No me vas a comer? —preguntó ella
cautelosa.
—Co…
mer. No. No co… mer ti.
—Comer
ti, no. A ti —corrigió la niña separando bien las palabras. Mogro hizo un
gesto, tratando de comprender—. No te como a ti —repitió ella—. Bueno, no me
comerás a mí —dijo riendo.
—No…
me… quie… ren.
—¿Por
qué no te quieren?
—Feo…
Malo
—Si
fueras malo ya me hubieras comido —dijo la niña, sentándose también sobre la
hierba—. Y en el pueblo conozco otras personas parecidas a ti, y nunca las he
considerado feas. Don Pastor tiene la nariz ancha como tú. Doña Lope tiene un
ojo más grande que el otro, y don Melquiades tiene la boca torcida. Él siempre
dice que fue por un viento fuerte, pero yo no le creo. Tú sí eres más gruñón
que don Nilo, que es el más gruñón del pueblo —sentenció divertida—. ¿Tienes
nombre?
—Mogro
—respondió el ogro.
—¿Mogro?
¿Te lo inventaste tú? —El ogro asintió con la cabeza—. Me gusta: el ogro Mogro
—dijo ella poniéndose de pie—. ¿Conoces el camino al pueblo? —le preguntó.
—Sí
—balbució él.
—¿Me
acompañas? Hace rato que salí de casa y mi mamá me va a regañar.
—¿No
vienes? —preguntó Ámbar.
—No
—respondió él, casi con temor. En ese momento se escuchó la voz de una mujer
que gritaba:
—¡Ámbar!
—Y volviéndose hacia una casa, exclamó—: ¡Don Nilo, don Melquiades! ¡El ogro
está persiguiendo a mi hija! ¡Don Nilo, traiga las horquillas! ¡El ogro se
quiere comer a Ámbar!
La niña miró a su madre entre divertida y sorprendida, sin comprender lo que estaba pasando. Mogro sí entendía lo que estaba por suceder. Tantos años espiando a los pueblerinos le habían servido para balbucear algunas palabras en el idioma de aquella gente y para comprender muchos de sus dichos. Y aquel griterío no era nada bueno. El ogro emprendió la retirada hacia el bosque, mientras la gente se acercaba corriendo. Ámbar intentaba explicar la situación, pero nadie le prestaba oídos. Su madre la zarandeaba para un lado y para otro para ver si tenía heridas y no escuchaba a la niña, que ante tanta indiferencia empezó a llorar. Don Nilo y otros hombres entraron al bosque corriendo con armas en ristre, pero no alcanzaron a ver hacia dónde había escapado el ogro. Mogro era grande y pesado, pero sabía cómo caminar y correr sin dejar huellas. Media hora más tarde los hombres regresaron, cansados y sin su presa. Ámbar lloraba desconsoladamente en su habitación. Tuvo que esperar hasta la hora de la cena para poder contar su historia. Tanto la madre como el padre se negaban a aceptar lo que su pequeña hija les contaba. Lo atribuían al shock de encontrarse con una bestia tan mala y fea.
Pasaron dos días y la mañana del domingo, cuando la madre de Ámbar la buscaba para ir a lo de la abuela de la niña, descubrió que ella no estaba ni en su casa ni en la de los vecinos. Desesperada llamó a don Nilo y a don Melquiades.
—¡Estoy segura! —decía—. Estoy segura de que esa bestia se la llevó durante la noche —aseveraba entre lágrimas.
Los hombres prepararon un grupo, se armaron y se dirigieron al bosque para rescatar a Ámbar, aunque algunos, sin decirlo, estaban convencidos de que aquel monstruo ya se la habría comido. Caminaron más de una hora, hasta que escucharon unas risas. Eran las risas de una niña. ¿Sería Ámbar? Imposible. Avanzaron lentamente, con sus herramientas de labranza preparadas como verdaderas armas punzantes. Temían encontrarse con lo peor. Rodearon unos árboles y los vieron. Ámbar tomaba la mano del ogro y tiraba de él en un intento imposible por ponerlo de pie.
—¡Yo puedo! —gritaba entre risas—. ¡Verás que yo puedo levantarte! —decía tirando más fuerte.
De pronto, Ámbar quedó en silencio. Petrificada. Sus ojos llenos de sorpresa y de miedo. Cuando Mogro la vio, se volvió para ver qué
era lo que la había puesto en ese estado, con el tiempo suficiente para tomar distancia segura de aquellos hombres que corrían hacia él.—¡No!
—gritó la niña con fuerza—. ¡No, papá, no le hagas daño! —dijo abrazándose a la
pierna del padre.
—Hija,
es para protegerte —explicó su padre.
—No,
papá, Mogro es mi amigo.
—Ese
ogro se ha comido a cientos de niños —aseguró don Nilo.
—No
es verdad —aseguró Ámbar llorando—. Es mi amigo. Si hubiera comido a esos
niños, ya me hubiera comido a mí. Es mentira. Él es mi amigo.
—Hija
—dijo su madre—: no sabes lo que dices. Él no es amigo de nadie, es una bestia.
—Él
me ayudó a volver a casa. Y vine a buscarlo para decirle que me acompañara y
que ustedes pudieran ver que no es malo.
—Hija
–dijo casi como una súplica su madre.
—Mamá, por favor, diles que Mogro no es malo, es mi amigo.
El ogro se sabía rodeado y que no podía escapar. Levantaba su bastón y rugía tratando de atemorizar a aquella gente, pero su estrategia de siempre, esta vez, no daba resultado. El círculo se cerraba lentamente, porque, aunque iban bien armados, la figura del ogro no dejaba de atemorizarles.
—¡Hija! ¿Entiendes que es por el bien de todos?
Ámbar forcejeó entre los brazos de su madre hasta que logró soltarse y correr hacia el ogro. Se abrazó a su pierna llorando.
—Mogro,
yo te quiero. Tú no eres malo —decía, aunque su voz tan débil se perdía entre
los rugidos de su amigo. Don Nilo fue el único que se atrevió a avanzar con su
horquilla en alto para atravesar al ogro.
—Yo te salvaré, Ámbar —gritó el viejo. Mogro vio que el movimiento del hombre no lo iba a alcanzar sin el riesgo de dañar a la niña, a pesar de su pequeña estatura. Tiró de ella colocándola detrás de él. Esto sorprendió tanto a don Nilo que casi se cae del impulso cuando quiso detenerse. Todos respiraron hondo, aguardando lo peor para la niña.
—¡Un
momento! — gritó el padre de Ámbar—. ¿Qué está haciendo?
—¿La
está protegiendo? —interrogó asombrado don Melquiades.
—¡No puede ser! —dijo muy seguro otro de los hombres—. Él no cuida a los niños, él se los come.
El
padre de la niña se acercó cautelosamente al ogro y le preguntó:
—¿Acaso me entiendes?
—En…
tiendes? —repitió Mogro. El padre de la niña, sorprendido, volvió la cabeza
para mirar a su esposa que permanecía aterrorizada y en silencio.
—¿Hablas?
—volvió a preguntar el padre de Ámbar.
—¿Ha…
blas? —dijo Mogro esforzándose por repetir con exactitud lo que oía.
Ámbar salió de detrás del ogro y gritó: —¡Sí, papá! Mogro habla.
—¿Mogro?
—preguntó don Nilo—. ¿Así se llama?
—Sí,
se llama Mogro y es mi amigo —dijo Ámbar sonriendo.
Mogro miró a la niña y dijo:
—A…miro.
Ámbar le dio un golpecito en la pierna y le corrigió:
—Amiro, no —dijo Ámbar, golpeando con un codo la pierna de Mogro, y con la otra mano secándose las lágrimas—: se dice amigo —corrigió recargando la letra ge.
Aunque Mogro ya no rugía no bajaba su bastón, si bien sabía que de poco le iba a servir contra aquella gente.
—Espere,
don Nilo, baje su arma.
—¿Está seguro? —preguntó sorprendido—. Tal vez sea la última oportunidad que tengamos de deshacernos de él. Nuestros hijos podrán estar tranquilos. —¡Basta, don Nilo! —intervino la madre de Ámbar—. Todos sabemos que esa leyenda es un invento para que nuestros niños no se atrevan a venir solos al bosque. Nunca ha desaparecido ninguno de nuestros hijos.
Don Nilo se sintió muy molesto de ser contradicho por una mujer, pero a regañadientes bajó su arma y, junto con él, también lo hizo el resto del grupo.
—Si hubiera querido dañar a mi hija, ya lo hubiera hecho —aseveró el padre de Ámbar—. No sé si eres amigo —dijo mirando a Mogro—: no sé lo que eres en realidad. Hablas y nos entiendes. Eso me sorprende y me asusta. Pero si eres el amigo que Ámbar dice que eres, deja que venga y que su madre la lleve.
Mogro lo miraba expectante. Incluso pudo percibir cómo los hombres que estaban más cerca se tensaban, como si esperaran que soltara a la niña y, una vez segura, fueran a terminar con lo que habían venido a hacer.
—Ven,
hija —dijo su padre estirando el brazo—. Camina lentamente hacia mí.
—Tranquilo, Mogro, no te harán daño —aseguró Ámbar con una sonrisa mientras se separaba de él. Caminó hacia su madre, que corrió a recogerla en sus brazos. Una vez que estuvo segura, uno de los aldeanos avanzó rápido, tan rápido que Mogro no tuvo tiempo de golpearle con su bastón ni de esquivar las puntas de la horquilla.
—¡No!
—gritó el padre de Ámbar, aunque tarde. Las puntas de la horquilla habían
encontrado el cuerpo de Mogro, que ya se derrumbaba lleno de dolor.
—¡Mogro! —exclamó Ámbar estirando su brazo hacia él—. ¡No dejes que muera, papá! —gritaba revolviéndose entre los brazos de su madre, que apenas lograba contenerla.
El padre de la niña difícilmente pudo detener a sus compañeros cuando estaban ya prontos a clavar las afiladas puntas de sus herramientas de labranza en el cuerpo del ogro, que estaba tendido sin moverse. Los escuchaba como corrían hacia él, pero no los miraba; solo veía a Ámbar gritar y llorar en los brazos de su madre. Y por primera vez sintió una humedad en sus ojos, ojos que llenaban de miedo a los hombres. Y en un instante, esa humedad comenzó a correr por sus mejillas. Instante que parecía transcurrir en cámara lenta. Pero aquellas lágrimas que derramaba por primera vez en su larga vida no eran por los golpes finales que se acercaban ni por el dolor que sentía por las puntas metálicas que continuaban enterradas en su carne, sino porque por primera vez alguien lloraba por él.
Cuando los aldeanos ya estaban encima del ogro, dispuestos a asestar el golpe final, se detuvieron llenos de estupor. El padre de Ámbar, que creía que los alcanzaría tarde para detenerlos, se sorprendió ante la reacción del grupo. Al acercarse pensó que ya estaba muerto. Pero se maravilló al descubrir el motivo de aquella reacción. Mogro aún vivía, estaba quieto, no intentaba defenderse, no rugía y por su rostro, el rostro que tanto había asustado a los aldeanos durante años, corrían lágrimas. ¿Es que era posible que aquella bestia tuviera sentimientos?
Ámbar se zafó del abrazo de su madre y corrió hacia su amigo. Lo rodeó con sus brazos y le suplicó que no se fuera. Mogro le tendió su mano enorme y ella apretó su manito diminuta contra la palma del ogro. El padre de la niña observaba atónito la escena. Luego ordenó a unos hombres que fueran al pueblo a buscar un carro y caballos. Al poco tiempo, regresaron y entre todos levantaron a Mogro sobre el carro. Mientras volvían al poblado, el padre de Ámbar le limpiaba la sangre que brotaba de la herida que le había hecho la horquilla.
—Tienes suerte de tener una piel tan dura —le dijo al ogro.
Ámbar se aferró a su amigo y viajó con él en la parte trasera del carro. En el pueblo, instalaron a Mogro en el granero, pues ninguna cama podía soportar su peso ni su tamaño. Pasaron algunos días hasta que el ogro recobró su fuerza y se puso en pie, apoyado en su bastón de tronco.
Con el tiempo aprendió más palabras, y aunque los padres de Ámbar querían que Mogro se quedara con ellos, él decidió volver al bosque, porque allí se sentía en casa. Pero ahora no estaba solo, porque Ámbar lo visitaba a menudo, y también los otros niños. Y ya no tenía que espiar desde los árboles cómo los aldeanos trabajaban, porque una vez que superó sus miedos y ellos vieron que aquel ogro no era malo, Mogro era siempre bien recibido. Incluso ayudaba a muchos en sus labores, pues, a pesar de su bastón, aún tenía fuerza para cargar heno.
FIN
No
levantemos muros que nos separen, sino puentes que nos acerquen. Valoremos las
diferencias, porque en la diversidad está la belleza y la riqueza de la
humanidad. Encontremos en lo distinto un tesoro que nos complemente y nos
hermane como seres humanos, porque en la unión, realmente, reside la fuerza.






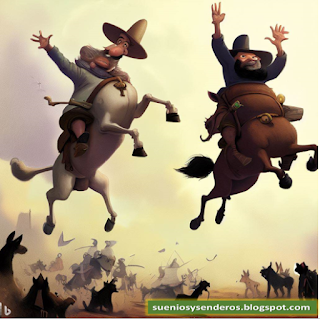

Comentarios
Publicar un comentario